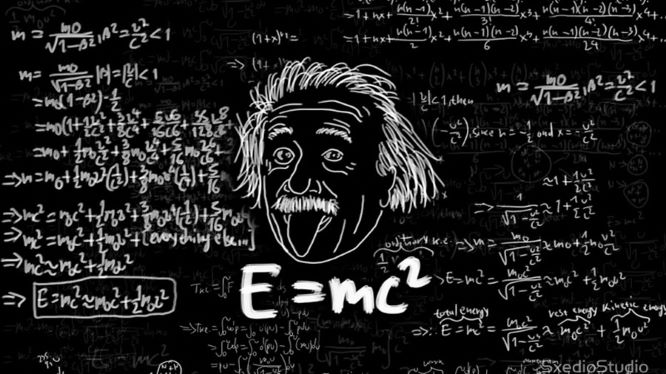“El verdadero trabajo se hace desde dentro. Las pequeñas células grises…, recuerde siempre estas células, mon ami”. Estas palabras las decía el célebre detective de ficción Hércules Poirot (1920) cuando intentaba averiguar cualquier asesinato, ya sea en un campo de golf, en un viaje por el Nilo o en el Orient Express.
Efectivamente, Agatha Christie, su creadora, se refería a unas células denominadas neuronas descubiertas por el premio Nobel español D. Santiago Ramón y Cajal, allá por el año 1906, naciendo con ello el campo de la neurociencia. Estas células del sistema nervioso tienen dos partes diferenciadas: su núcleo o soma (materia gris, las células grises de Poirot) y sus prolongaciones (axones) o materia blanca. El auge que está teniendo la neurociencia aplicada a la educación, la emergente disciplina denominada neuroeducación, está permitiendo elegir y mejorar las metodologías y recursos que más efectividad pueden ofrecer en nuestras aulas. Según la pedagogía, el aprendizaje constituye el proceso por el cual adquirimos conocimientos y habilidades. Pero, al hacerlo, ¿qué ocurre realmente en el cerebro?

D. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) fue un médico y científico español, especializado en histología y anatomía patológica. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi «en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso». Es frecuentemente citado como padre de la neurociencia.
Hoy sabemos que cuando aprendemos, el tamaño del soma de las neuronas y su conectividad aumentan (la denominada sinapsis), lo que permite, a su vez, unir experiencias pasadas con las presentes (constructivismo), creando con ello redes unidas de neuronas o conocimiento, conectividad que puede mejorar si empleamos actividades multisensoriales en un ambiente de emociones positivas. Si, además, nos movemos en un entorno interdisciplinar, ese conocimiento adquiere sentido y significado, fortaleciendo y diversificando aún más dichas redes. Por tanto, ¿cuántas redes o aprendizajes podríamos consolidar? Ello depende del número de neuronas que tengamos.
Nuestra memoria no tiene límite
Un neuromito muy extendido es que nuestra memoria tiene un límite, pero eso no es verdad. La cantidad media de neuronas que hay en nuestro cerebro es de unas cien mil millones de neuronas (¡Qué barbaridad!), lo que significa que tenemos una capacidad ilimitada de almacenamiento de la información (memoria) para más allá de nuestra propia vida (¿En serio? pues sí, es cierto). Si esto es así, ¿por qué no lo recordamos todo? Como decía el personaje de Sherlock Holmes, del escritor Sir Arthur Conan Doyle (1887), en su primera novela Estudio en Escarlata: “Yo creo que el cerebro es como un pequeño ático vacío (cuando se nace) en el que hay que meter el mobiliario que uno prefiera”.

Pues sí Sherlock, tenías razón. Nuestro cerebro se va especializando en una serie de conocimientos y habilidades en función de nuestro entorno, de forma que podamos ser “una máquina” jugando al futbol o preparando unas natillas, simplemente porque es lo que nos gusta o lo que necesitamos, como una especie de adaptación al medio tras siglos de evolución. Con el tiempo, nuestro cerebro “poda” o desconecta aquel patrón de neuronas específico que no vamos a usar más por desinterés o desuso, dejando dichas neuronas preparadas para poder codificar otros conocimientos, habilidades o actitudes, lo que se denomina plasticidad cerebral. De forma que, si queremos memorizar algo, debemos de prolongar o repetir una actividad que sea importante para nosotros, lo que originará un fuerte patrón eléctrico que permitirá consolidar el recuerdo, dando lugar a aquello que nos define, nos identifica y nos hace únicos, aquello que tendremos hasta el final de nuestros días, hasta que “todos esos momentos (aprendizajes) se pierdan en el tiempo, como lágrimas en la lluvia”, como decía el replicante Roy Batty en la película Blade Runner (1982).
En definitiva, el trabajo de un maestro consiste en modificar el cerebro cada día para consolidar aprendizajes con el tiempo. La clave la tenemos ahí, así que sigamos los consejos de nuestro querido detective Poirot y “¡Por Dios, amigo mío! ¡Utilice sus pequeñas células grises!”.
Julio Ballesta Claver es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Licenciado en Químicas por la Universidad de Granada y doctorado en química analítica en el año 2009, Julio lleva años produciendo artículos de investigación y realizando docencia universitaria; en el año 2011 recibió el galardón al mejor trabajo de investigación en química electroanalítica concedido por la empresa DROPSENS.
Ejerce la docencia desde el 2009, destacando las asignaturas «Química Analítica Avanzada» «Ciencias experimentales II», «La ciencia y su didáctica en la educación infantil», «Salud y alimentación en la infancia» y «Laboratorio escolar en ciencias naturales».